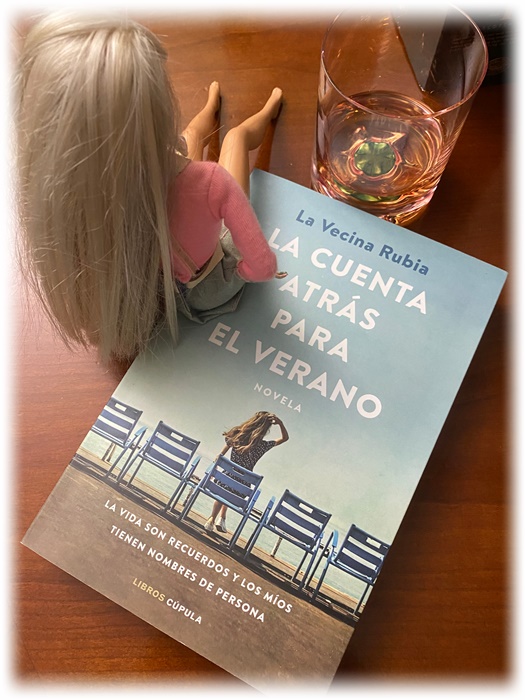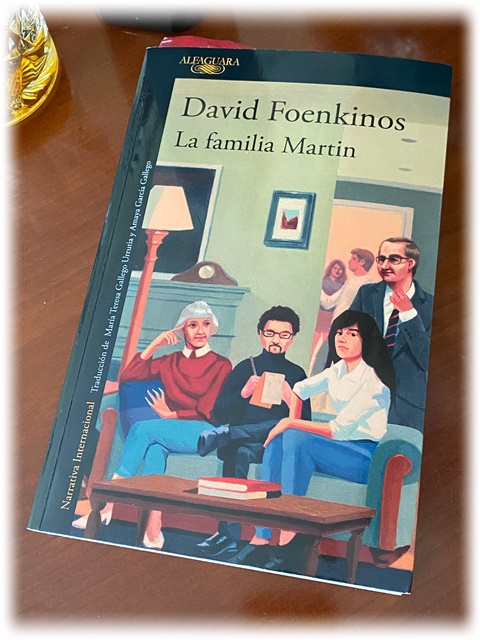Breve y lúcido ensayo sobre el uso del humor como arma, más que como mecanismo de defensa. O, dicho de otro modo, el humor del que nos habla el autor es muy poco cervantino, lo cual queda claro ya desde la sinopsis cuando se dice: «Cada vez que una persona abre la boca para reír está devorando a otra persona».
Esa concepción del humor como arma es el nexo de unión entre los temas que trata el libro, que son bastante variados.
Cada capítulo aborda un asunto, o al menos produce una singular reflexión. El análisis de la película de Chaplin «El gran dictador» y las especulaciones sobre lo poco que se sabe de la reacción de Hitler a ella, y la propia reacción de Chaplin cuando, tiempo después, llegó a conocerse el alcance del Holocausto, permiten interesantes reflexiones sobre cómo la parodia puede menoscabar o reforzar lo parodiado en función, muchas veces, de la reacción del parodiado o del momento en que se hace la parodia. También obliga a pensar que la parodia –que normalmente tiene algún tipo de expresión artística o intelectual (novela, artículo, película, actuación…)- queda, mientras que la realidad parodiada evoluciona, por lo que el tiempo puede cambiar el sentido de la parodia y, por tanto, dejar al humorista en una situación distinta a la que pretendió, y en ocasiones peligrosa.
Ver porno no es algo que suena congregar grandes multitudes. Sin embargo, la película «Garganta profunda» consiguió reunir a miles de espectadores en las salas, hasta el punto de llegar a ser, con su famélico presupuesto y descuidada puesta en escena, una de las películas más rentables de la historia. ¿La razón? Era también una historia de humor, y el humor, siempre una actividad «social», impuso su sociabilidad a la privacidad de la pornografía. Esto permitió el milagro de que tanta gente se reuniera para ver, todos juntitos, un buen rato de porno; o, más bien, demostró cómo a través del humor pueden difundirse cosas imposibles de difundir de otra manera.
Frente a la situación típica de utilizar el humor para juzgar, valorar o denunciar, cabe preguntarse qué ocurre cuando la involuntaria fuente del humor es la propia persona sometida a un juicio serio. Las reflexiones sobre este tema se realizan en el divertido (por pasmoso) capítulo dedicado al Presidente de los Estados Unidos, George Bush Jr. La recopilación de declaraciones en las que él mismo, sin darse cuenta, se colocó diáfanamente muy por debajo del nivel que se esperaba de su responsabilidad y cuáles fueron los presumibles efectos de tales declaraciones ofrece un amplio campo al debate y a la estupefacción.
Dado que el humor ayuda a digerir tantas cosas (hasta el punto, como una vez leí, de que padres con hijos con enfermedades terminales llegan a bromear con la enfermedad de su hijo porque no encuentran otra manera de hacer soportable la realidad), me ha resultado especialmente interesantes los capítulos dedicados a los motivos por los que la sociedad entera –sin nadie que lo organice- consigue vetar el humor en público sobre ciertos asuntos, como el tratamiento del Holocausto, los atentados del 11 de septiembre de 2011 o el feminismo, que son los tres ejemplos que menciona este libro, y que aborda con particular cautela.
Son más los asuntos de que trata este breve obra, incluida la actitud del cómico ante la vida (porque practicar el humor no significa ser un tipo divertido, sino tan solo lo bastante inteligente como para encontrar ciertos caminos indirectos para llegar a algún sitio o huir de otro), pero de referirme a todos los capítulos quizá sería más larga la reseña que el libro, una obra que, para aprovechar bien, creo que deberé releer alguna que otra vez.