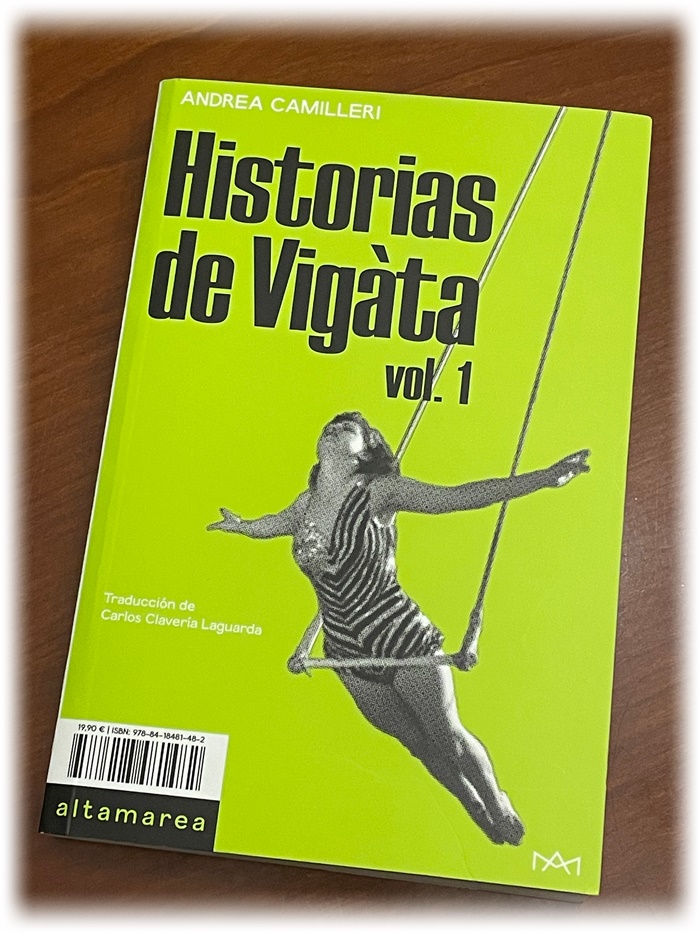A los escritores famosos se les invita a todas partes. Al resto, a ninguna, por lo que deben mover el culo si desean verse en saraos literarios. Yo, viendo el percal que casi sin darme cuenta he llegado a conocer, jamás he movido un dedo. Por supuesto, quienes han contado conmigo eran conscientes de que doy más juego (poco o mucho) que renombre.
El percal al que me refiero hace justo lo contrario: allá donde divisa una «i» siente la acuciante necesidad de ser el punto. A esta tropa dedica Fernando Aramburu el aviso que abre esta divertidísima obra: «A fin de preservar su vida y la integridad de sus modestos bienes, el autor ha tenido la cautela de asignar nombres ficticios a los actores de la presente crónica. Lo mismo y por la misma razón ha hecho con algunos lugares que pudieran resultar fácilmente reconocibles. El resto es todo verdad».
De ahí, también, mi decisión de ilustrar esta reseña con una foto que mezcla la portada (evocadora de una ávida pretensión de sibaritismo, excelencia o distinción) con la cruda realidad: son legión quienes se sienten a sí mismos como perpetuamente vestidos de etiqueta y dando sorbitos de Krug, con el pescuezo estirado, en una estilizada copa de cristal de Baccarat, cuando en realidad andan en gayumbos y pantuflas con los dedos pringados del vulgar choricejo que suelen mordisquear. O, dicho de otra manera, el número de escritores mediocres con ínfulas es infinito.
La fauna que en esta novela se congrega en una especie de centro de reuniones anejo al monasterio de monjas que lo regenta, no pretende aparentar nada en lo que a su aspecto se refiere (estéticamente son un desastre) pero, en cambio, no hay entre ellos cabecica sin el ego hambriento, la vanidad hiperventilando y los complejos alborotados. Se trata de una recua de poetas, que bien pudieran llamarse poetos, que acude por tercer año consecutivo a las jornadas poéticas de Casacristo. Así las llaman porque el presupuesto solo permite organizarlas «en casa Dios», como dicen por aquí, expresión no muy delicada, pero más poética que la más realista de «en el culo del mundo».
El programa de las jornadas no lo facilita Fernando Aramburu, pero os lo cuento yo. Primer día, llegada, apáñeselas usted para integrarse en algún «grupo de trabajo» en función de sus manías, filias, fobias y tribu; y, por la tarde, sesión para exponer los resultados improvisados/inventados/reciclados/regurgitados (táchese lo que no proceda). Luego, una chuchurrida cena muy temprana, que las monjas se van a dormir muy pronto. Tras ella la sesión continuará hasta que todos los grupos hayan tenido su minuto de gloria. A quienes no deban exponer se les ruega no roncar. A la conclusión de tamaño festival de erudición, lucidez y agudeza se abrirá la veda para dormir, emborracharse o follar como conejos, en función de lo que cada uno quiera y pueda. La segunda jornada está dedicada a que todo el personal lea alguna de sus obras. Cortitas, que el minuto de gloria no puede tener más de trescientos segundos. Luego, por votación, los distinguidos congresistas elegirán la obra ganadora de entre las declamadas/recitadas/leídas/croadas. Tras el fracaso de todos menos uno se dará por inaugurado un nuevo periodo de maledicencia, odio y rencillas y llegará el momento culminante: la cena con paella hecha por poeta-cocinero-congresista. Luego, mismo programa que la noche anterior. Último día: resurrección o taxidermia de quienes más a fondo se hayan empleado por la noche, atención a la apática prensa desplazada al lugarcillo para la ocasión, y pitando cada uno a su casa.
¿Y de qué trata la novela? De lo que sucede en estas jornadas entre las dos o tres docenas de asistentes, que ya se conocen de otros años. Todos han acudido a la convocatoria con un fin común y otros espolvoreados al azar. El objetivo compartido es estar allí de cuerpo presente para poder decir que son poetas insignes que se codean con otros poetas insignes (no tan insignes como ellos, por supuesto, pero quizá con más e injusta fama). Luego, unos aspiran a jugar a las cartas, otros coger una tajada monumental, otros cuantos a llevarse a la cama a quien se ponga a tiro y alguno hay que solo aspira a dormir. En suma, egregios mendicantes que, vistos con los ojos de Aramburu, tienen más de lo segundo que de lo primero.
Entre los personajes a seguir está el organizador de las jornadas, un tipo sensato y práctico con maña para pastorear el rebaño porque conoce las debilidades de cada borrego. Como además en el grupo hay confianza tanto en la amistad como en el odio, y ninguno le debe nada a nadie porque todos niegan sin disimulo los mismos favores literarios que reclaman para sí como un acto de justicia, le es sencillo decir las cosas claras.
Hay también varias parejas homosexuales. La que más juego da es la de dos poetas lesbianas lanzadas y gamberras sin malicia. Son a un tiempo sensatas, inconscientes, tiernas y gruñonas. Hay también una diminuta tribu de poetas cuyo mayor problema es que a uno de ellos, que no tiene el cerebro en su mejor momento, le ha dado por tripear algo bastante indigesto (aquí lo dejo). También hay una poeta que se siente agraviada porque otro no la ha incluido en una antología. Está el de la antología. Y otro que sabe abrir puertas. Y un viudo timorato. Y una poeta ancianísima (¡57 años!) con fama de lunática y pesada. También acude un vejestorio (¡más de sesenta años!) ciego, soberbio, egocéntrico y celoso, asistido por una preciosidad de veintipocos que pone en celo al resto con su sola presencia y… Vanessa Rincón, que así se llama la tentación andante (iba a llamarla «pastelito», pero me he salido a tiempo de la mente de los personajes) juega un papel relevante no solo por lo que es y demuestra su relación con su anciano «protegido/protector», sino porque es primeriza en ese tipo de aquelarres, y llega a él con ojos inocentes, pero no ingenuos ni faltos de ambición.
Hay también una mesa donde se exponen y venden los libros de los asistentes. Unos desean la gloria de vender muchos, y todos la gloria secundaria de que algún ejemplar de sus obras sea robado. Ni que decir tiene que puesto de venta es un páramo.
Volviendo a los asistentes, ninguno ha escrito un verso digno de ser recordado, pero todos están de acuerdo con esta idea: «Los demás son una mierda de poetas». Y también con esta otra: «Merezco mejor suerte de la que tengo, y también la merezco mejor que los demás». De resultas de ambas los comportamientos ruines, tanto que a menudo devienen crueles e infantiloides, conviven con las andanzas de quienes están en celo (¡ay, Vanessa, cómo los alborota) o tienen algún desaguisado que arreglar o cuentas que ajustar, que ya se sabe que quien tiene solo un garbanzo para comer envidia al que tiene dos. Así surgen camarillas y versos sueltos, y así es como transcurren las jornadas, a un tiempo ordenadas y caóticas, a las que todos llegaron con la esperanza, más bien el anhelo, de llegar a ser un poquito más importantes y se marchan con el alivio de saber que siguen siendo la misma asendereada mierdecilla, pero con el ego y la vanidad todavía vivos porque la razón del aquelarre era, precisamente, la de envolver de regalo el truñín para hacerlo refulgir como un diamante ante quienes no estén al cabo de cómo funciona este mundillo..
Y es que ego y vanidad no mueren ni a palos. Con esta idea juega Aramburu, que sin duda conoce bien el percal. «Ávidas pretensiones» está fenomenalmente escrita. Clara, dentro de la complejidad derivada de la abundancia de personajes, bien estructurada, divertida y expuesta con un punto de cariño, otro de cinismo y siempre con humor. El tono es también bromista, porque acaricia la solemnidad y pompa que los personajes creen merecer, como para no ofenderles y respetar los aires que se dan, pero lo hace para contar sus ridículas vicisitudes. El contraste entre el tono y lo narrado es una de las principales fuentes de humor. Un humor trabajado e inteligente, cervantino, que surge del enfrentamiento de las aspiraciones a la realidad.
Una novela que es una cura de humildad para todo el que se crea algo.
Buena lectura, sin duda, pero no original, porque ¡cuánto debe la buena literatura de humor al inabarcable mundo de los cretinos!