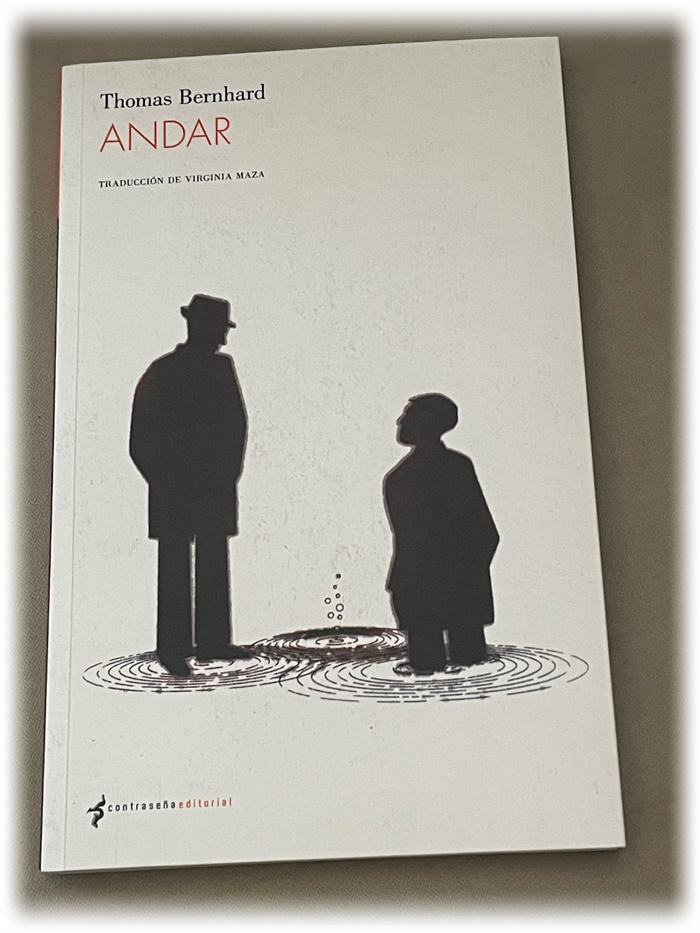Un escocés, Adam Smith (1723-1790), está involuntariamente detrás de la trola que más éxito ha tenido en la historia de la economía: que el sector privado es más eficiente que el público.
De nada sirve argumentar que el análisis de la libre competencia hecho en «La riqueza de las naciones» se basa en hipótesis incompatibles con la realidad. Ni tampoco que ninguno de los dos sectores tiene nada que ver con su situación en 1776.
La creencia, interesadamente alimentada por quienes más impuestos tendrían que pagar de tener un sector público potente y deglutida sin rechistar por casi todo el mundo, se basa en el argumento, para sus defensores irrebatible, de que el sector privado es más eficiente porque cuando uno se juega sus propias perricas es más cuidadoso que cuando maneja la pasta ajena.
Sin embargo, cualquier economista que no esté al servicio de esos intereses o actúe por motivos ideológicos, es decir, cualquier economista puro (o sea, los rara avis) sabe que, primero, carece de todo rigor comparar a quienes persiguen objetivos distintos (por ejemplo, beneficio propio vs seguridad jurídica del cliente), y aún más si lo hacen a través de métodos distintos (derecho privado vs administrativo) que a su vez se fundan en principios diferentes (legalidad vs libertad), en contextos relacionales diferentes y ateniéndose lo público a criterios de universalidad, causa, por ejemplo, de que los grupos Quirón de este mundo jamás vayan a abrir un dispensario en cualquiera de los cientos de pequeñas localidades donde sí está presente la sanidad pública; por lo mismo, no esperen ustedes un colegio privado en ningún pueblito de la España vacía, pero ¿a que no les sorprende ver colegios públicos? La universalidad incrementa los costes medios y falsea toda comparación. Sabe que, segundo, contrariamente al axioma las empresas manejan principalmente dinero ajeno. Aparte de que hace siglos que se inventó la limitación de responsabilidad (¡esta es la verdadera forma en que uno cuida sus perricas!), todas, desde la más grande a la más pequeña, funcionan gracias al dinero de proveedores, acreedores y trabajadores que cobran a mes vencido. Por eso no hay concurso de acreedores que no devenga en metástasis. Crisis ha habido para comprobarlo y las habrá. Siguiendo con el tema, en las grandes empresas la dilución de la propiedad propicia abusos notorios (como que amplias cúpulas directivas se adjudiquen a si mismas retribuciones astronómicas) amén de falta de control que a veces deviene en saqueos organizados y tratos preferentes a accionistas clave y/o directivos, bajo la apariencia de operaciones mercantiles con terceros que son ellos mismos. Sabe que, en tercer lugar, frente a los riesgos de manejar dineros ajenos el sector público hace siglos que tomó cautelas: la radical separación entre gestión económica y funcional hace imposible para el director de un hospital público o para un Ministro pedir prestado para acometer las inversiones o gastos que le dé la gana, lo que limita drásticamente su capacidad para causar estropicios; y también es preciso atenerse a un presupuesto que no solo opera como un limitador de desaguisados, sino que su incumplimiento genera responsabilidades jurídicas y es un instrumento que exige supervisión anual y aprobación por un ente exterior de control; además, el sector público ha desarrollado técnicas, como el presupuesto cero o el presupuesto por programas, o la creación de órganos de control (intervención, tribunales de cuentas…) para combatir las inercias indeseadas. Pocas empresas, salvo las más grandes, adoptan cautelas así, y aun en esos casos al final siempre hay un máximo dirigente que se las puede saltar, salvo que vengan impuestas por ley. Hemos tenido infinidad de ejemplos de nefasta gestión privada en la última crisis financiera y también en los años 90: empresas con trabajadores probos llevadas a la ruina por directivos un pelín en exceso ocupados en megalomanías y en favorecer los bolsillos incorrectos que abusan de una libertad que lo público no tiene por mor del principio de legalidad. Por último, y en cuarto lugar, también sabe que el día a día de la administración está dirigido por funcionarios que superan procesos selectivos en ocasiones extremadamente duros tanto por los conocimientos exigidos como por el temple necesario; cierto que son mejorables, que se cuelan incompetentes y que el competente puede devenir inútil, pero también lo es que para montar una empresa no se exige superar filtro alguno: el más obtuso puede crear un negocio, ¡y ay de sus proveedores, acreedores y trabajadores, que se irán a pique con él! Es inevitable, porque los obtusos existen, están ahí, y también tienen sus ambiciones que persiguen sin filtros. De hecho, la empresa más habitual, la familiar, tiene tantos problemas porque, antes o después, su gestión cae en manos de personas que unas veces carecen de capacidad para gestionarlas y otras hasta del deseo de hacerlo.
No es solo teoría. Doy fe. Después de haber conocido múltiples organismos y un sinfín de empresas me siento en condiciones de afirmar que, como profetizó alguien con más tino que Adam Smith, pero anónimo, en todas partes cuecen habas.
Por lo que a mí respecta, aunque la administración me ha deparado trámites engorrosos y a veces absurdos y a pesar de que como contribuyente financio sus excesos, nadie me ha metido en más y mayúsculos problemas que algunas empresas que, siendo yo su cliente, iban a la suya y no, como afirma su publicidad, a la mía. También, vía precio, he financiado todas sus locuras y excesos. Entre ellos épicos latrocinios y colosales irresponsabilidades que constituyen los mayores pufos de la historia económica española y que dejan en birria los mayores desastres públicos conocidos. Y en materia de cumplimiento de las normas, mejor me callo.
Cuento todo esto porque si Oposición, de Sara Mesa, tiene el éxito que merece, si algo va a conseguir es apuntalar los abundantes prejuicios contra los funcionarios y la administración, cuando lo que cuenta puede predicarse de multitud de organizaciones.
Y es que en todo ámbito donde trabajan un número de personas suficientemente amplio convergen tres cuestiones: la complejidad de la organización, la vanidad de algunos y la pereza de algunos otros.
La complejidad hace que quien está abajo o en un lado solo controle lo suyo y vislumbre borroso cuanto hay más allá, y que quien está arriba y en el centro use más el telescopio que el microscopio. De ahí que muchos detalles no esenciales acaben escapando a todo control mientras no produzcan daños evidentes, y también que las ideas vacías tengan un amplio mercado aprovechando los nichos de ignorancia. Quienes venden humo son los trepas más incompetentes o impacientes, siempre presentes, siempre vanidosos. Por último, la pereza hace que el vago encuentre en esos nichos un refugio donde amodorrarse.
Todo esto provoca, ya acercándonos al libro de Sara Mesa, que cuando un recién llegado cae en un lugar donde, como es el caso de Oposición, se dan algunas de las situaciones que he apuntado, las pase canutas.
La experiencia que cuenta Sara, la protagonista, al principio me pareció exagerada, deforme, contrahecha. Y más si, como apunta la publicidad, se basa en la experiencia personal de su autora. Me parecía increíble. Caricaturesco. Aunque luego, según Sara se integra en el ambiente del megacentro de trabajo donde, en diferentes ecosistemas, convive fauna de todo tipo y pelaje, esa sensación se dulcifica y la historia gana realismo. De hecho, esta lectura me ha llevado a reflexionar sobre mi propia experiencia laboral, y lo cierto es que he sufrido algunas experiencias surrealistas y he presenciado o conocido algunas igualmente estrambóticas. Las pérdidas de tiempo y esfuerzo debidas a los vendedores de humo poco tienen que envidiar a las debidas a los vagos con caradura, y no olvidemos los desajustes que a larga causan esos nichos de ignorancia en los que nadie piensa. En todas partes existen las tres cosas.
Sin embargo, para que no todo parezca negativo, conviene afirmar que, con todos estos defectos, los sistemas públicos y empresariales funcionan. Por eso nunca como ahora ha habido tantos servicios, públicos y privados, de tanta calidad. Sin renunciar a la crítica, valoremos lo que tenemos.
El centro donde transcurre toda la novela no se identifica. Ni siquiera la ciudad o administración, aunque todo apunta a que se trata de la administración autonómica, donde proliferan los interinos, como lo es la protagonista, donde abundan los órganos directivos y donde, por razones de cercanía de una política con capacidad legislativa y notable autonomía financiera, mayores riesgos de sobredimensionamiento hay.
Sara es una interina que llega a trabajar a un lugar donde solo una persona es capaz de decirle qué debe hacer, pero no tiene tiempo para explicárselo y formarla. Queda desamparada. Además, la tarea que le asignan es el humo que alguien en las alturas compró a quien se lo vendió, de tal manera que Sara, cuando se pone manos a la obra, no tiene obra que hacer. Más tarde, explorando la jungla del edificio se topa con parte de los distintos especímenes que he señalado, y lo que le llama la atención y lleva a las páginas es lo mejorcito de cada casa. Su sentido moral y su raciocinio le hacen sentirse incómoda. Quiere cobrar, sí, pero a cambio de su trabajo. Y de un trabajo que sirva para algo. Y, además, realizándolo en una institución que se respete a sí misma. Un buen ejemplo de venta de humo es la rueda de prensa con figurantes, un remedo de los infinitos actos, reuniones, charlas y conferencias que, para justificar su existencia, organizan todo tipo de instituciones públicas y privadas sin otro público que el cautivo.
Es así como Sara llega a ser una especie de Bartleby a la inversa. Si el personaje de Melville prefería no hacer nada de lo que se le pedía, la Sada de Sara Mesa intenta hacer aunque no haya nada que hacer. Es más lógico, claro, porque hacer algo útil para alguien es lo que da sentido a un empleo. Por eso, también, hacer por hacer puede llevarte al manicomio, que es un poco lo que le sucede al personaje: que se desnorta. Este punto es el más humorístico del libro: por lo que Sara llega a hacer, por el contenido de su tropelía y por lo que en el fondo significa la solemnidad con que es atacado su ataque a lo inútil. También es un elemento clave y hábilmente jugado en el devenir de la historia.
La Sada de Sara Mesa comienza siendo una administrada devenida administradora, alguien que entra en la administración con ojos de ciudadano y termina siendo una administradora que no tiene nada que administrar. Más o menos como quienes la rodean, que parecen haber cambiado el no hacer nada por hacer frenéticamente cosas inútiles como modo de justificarse a sí mismos. Quienes hacen algo que sirve a los ciudadanos no tienen cabida en este libro, de ahí que el ambiente oscile entre lo claustrofóbico, lo indignante y lo grotesco.
Está muy bien escrito y estructurado. Con un lenguaje claro que además denuncia sin cesar la lejanía entre el lenguaje administrativo y el coloquial. Denuncia en la que tiene toda la razón, aunque el lenguaje-muralla no es exclusivo de la administración: a ver quién es el guapo que descifra lo que le cubre o no el seguro, lo que significa la factura de la luz o hasta dónde alcanza la garantía del coche. Si el lenguaje administrativo sirve para proteger al funcionario, el privado se usa además para confundir y exprimir al cliente. En noviembre asistí a una conferencia de dos filólogos contratados por una administración para hacer accesible el lenguaje admministrativo (¡alguien se mueve en ese sentido!) y el análisis que hicieron (divertido, pero sin piedad) de uno de los documentos a mejorar movía a la risa floja y causaba sudores fríos. Bajo la excusa cierta de que alejarse de los términos estrictamente legales hace que los tribunales se pongan tontos y acaben dando la razón a recurrentes que debaten sobre todo menos sobre lo que han hecho, los lenguajes administrativo, judicial y mercantil son fortificaciones tras las que, quienes los usan, se sienten seguros. La consecuencia es que la mayoría de los mortales, antes o después, acabamos enfrentándonos a documentos casi ininteligibles, aunque, de entenderlos sin dudas, no los cuestionaríamos.
Tras haber leído hace ya cuatro años Silencio administrativo, diría que Sara Mesa, que en algún momento fue funcionaria no he podido averiguar dónde, tiene algo contra la administración. Es probable. Pero su crítica tiene fundamento. Por lo que respecta a esta obra, que existen ineficacias y órganos sobrantes, por no llamarlos inútiles, no es nada nuevo. Una batalla ya documentada desde los orígenes de la historia y, me temo, eterna por lo que antes he dicho sobre lo que sucede allá donde confluyen cierto número de personas.
Un muy buen libro para reflexionar sobre las enfermedades de las organizaciones y sobre cómo influye en ellas la debilidad de las personas. Porque de eso se trata.
El arrojo final de la protagonista se intuye que tiene recompensa (a fin de cuentas, nos está narrando su peripecia de modo retrospectivo), pero «arrojo» viene de «arrojar» y es comprensible que quien más y quien menos tenga mucho cuidado con dónde se arroja a sí mismo. ¿Resultado? Lo que denuncia Oposición seguirá teniendo sentido per saecula saeculorum, quod erat demostrandum.