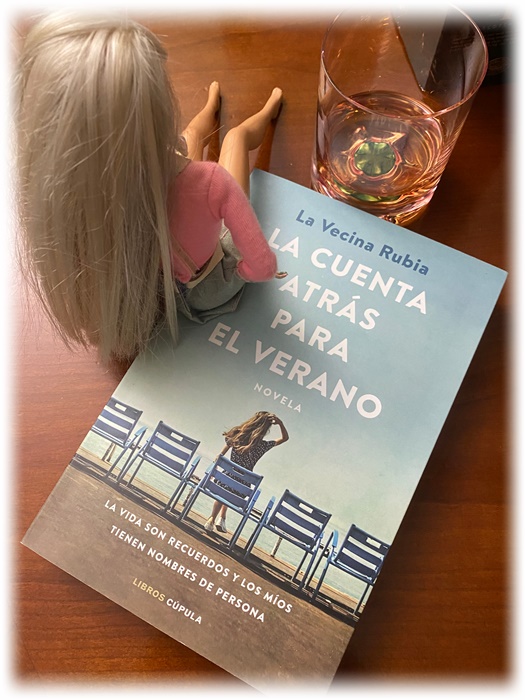Escribo esta reseña dando por supuesto que quien se dispone a leer esta novela ha leído ya las dos anteriores, pues las tres comparten personajes y cada una es una continuación de la precedente.
No hace mucho dije en una entrevista en la televisión local que las novelas comienzan en el título. La chica del verano es, sin duda, un título magnífico, pero no tanto por cierto hecho narrado en sus páginas (que sabrá quien lea la novela), sino porque el leiv motiv de esta trilogía es conocer a una narradora cuyos ciclos vitales parecen girar en torno al verano. Sin embargo, en realidad hay una escritora que juega al despiste; una narradora que ejerce de tal pero que también encarna un personaje de ficción (que a su vez en la vida real ejerce la escritora) si puede decirse así, porque un perfil anónimo en redes sociales no deja de ser una especie de teatro virtual en sesión continua; y, además, todas ellas operan de objeto de la novela y de aliciente para la lectura. Una mezcla difícil de encontrar y complicada de gestionar para una escritora con un pie en la realidad privada de todo escritor y otro en esa realidad virtual compleja y pública. La relación entre la persona privada, el personaje virtual público y el personaje literario mezcla de los dos anteriores es un cóctel cuya composición exacta solo sabe una persona de quien sabemos bien poco, aunque la sintamos cerca.
También sabemos, eso sí, que ese cóctel tiene tan buen sabor que hay colas para su degustación. Lo menciono porque si uno echa un vistazo a las infinitas sagas que pueblan las librerías, la vida de casi todas se reflejaría en una curva decreciente (quizá por eso ahora, para evitarlo, se ha puesto de moda sacar varios títulos a la vez): un primer éxito o exitillo aprovechado por unas cuantas secuelas con número de lectores en general en declive porque con cada nuevo título se reduce el número de personas que han leído todos los anteriores. Que esa curva sea casi horizontal, y no digamos ya creciente, es un logro al alcance de pocos. La «saga verano» se ha mantenido en unos niveles tan elevados de difusión que sin duda la fidelidad de los lectores ha sido muy superior a lo habitual. Quiero destacarlo porque creo que el gran mérito de la autora es su capacidad de comunicación. Y sin comunicación, no hay literatura sino soliloquios y experimentos lingüísticos.
El argumento de La chica del verano no es tan diferente a las anteriores novelas como permitía aventurar el final de Contando atardeceres, pero sí es parcialmente distinto. Por una parte, los protagonistas ya empiezan a ser gente talludita; es decir, instalada en la rutina del trabajo y el día a día. Al tener su vida más o menos hecha ya no navegan buscando su rumbo, porque ya lo han hallado, sino que se limitan a mantenerse a flote del modo más agradable posible, dejando que la corriente les lleve vida adelante sin otra preocupación que sortear tormentas y marejadas y no naufragar por accidente. Esto es importante, porque gran parte del éxito de comunicación que antes he mencionado creo que se debe a la capacidad de la autora para exponer la vida de los personajes en paralelo a la de los lectores, explicando y opinando de modo que cada cual pueda comprender mejor sus propios actos. Pero, por otra parte, el final de Contando atardeceres prometía algo muy distinto: contar en esta novela algo por lo que casi ningún mortal pasa. Una experiencia excepcional: la de, desde la normalidad de una vida común, crear algo que parece una mujer rubia bromeando, contando chascarrillos y poniéndose seria de cuando en cuando, pero que también es, y todo a la vez, un gigantesco medio de comunicación, un espectacular escaparate, una enorme fuente de notoriedad y, lógicamente, una empresa cuya rentabilidad, sea cual sea, a largo plazo pende hilo de la delicada gestión de todos esos equilibrios y, por supuesto, de la evolución de los gustos en las redes. Digerir algo así, desarrollarlo y sacarlo adelante sin que se te vaya de las manos ni se te suba a la cabeza es complicado en todos los órdenes. Desde el organizativo hasta el psicológico.
A mí me interesaba el plano psicológico porque, desde la ignorancia, tengo la sensación de que ha implicado dosis elevadísimas de realismo, inteligencia, pragmatismo y autocontrol. Admiro a todos los que reúnen esas virtudes; he conocido a poquísima gente así, de todos he aprendido mucho, y todos han llegado donde han querido llegar. Además, quizá sea porque llevo ya unos cuantos años husmeando en el mundillo literario, he perdido la cuenta de la gente que ha sido víctima de su propia vanidad, lo que me hace valorar especialmente a quienes la someten y vencen sin necesidad de darse un previo castañazo.
Bueno, pues La chica del verano solo hace una exposición elegante pero tangencial del proceso al que acabo de aludir. Cuenta más de algunos «principios» que de su aplicación concreta. Por ejemplo, se insiste en la voluntad de preservar el anonimato y en la idea de que La Vecina Rubia es, de facto, una especie de personaje colectivo integrado por los millones de personas que interactúan en torno a él. Es cierto y también es interesante. Sin duda algo así refuerza los lazos de la autora con sus lectores, pero no es lo que mi curiosidad esperaba, lo cual no es ni bueno ni malo. Es lo que ella ha decidido contar; no sé si para preservar su intimidad, si para no trastocar el devenir del resto de la historia o si para facilitar que los lectores no se sientan distanciados al no compartir experiencias que jamás han de conocer. En cualquier caso, a mí me hubiera gustado encontrar más reflexiones sobre lo que admiro: la capacidad para la autodisciplina, lo que se siente al afrontar tentaciones como la notoriedad o cómo se vive emocionalmente, se gestiona y se aprovecha, sin dejarse los pelos en la gatera, un montón de oportunidades inimaginables para la mayoría y no siempre compatibles entre sí.
De lo dicho queda claro que a pesar de la promesa implícita en el final de Contando atardeceres, el núcleo de La chica del verano sigue siendo, como en las novelas anteriores, la vida de sus protagonistas. Siguiendo el sendero conocido, el paisaje que ahora muestra es la vida de personas ya bastante adentradas en la treintena, o quizá incluso un pelín más. ¿Y qué se plantea uno a esas edades? Las relaciones de pareja, la maternidad y la paternidad, las relaciones familiares con padres que de pronto son ancianos, la relación entre lo que uno deseaba y el modo en que ha acabado ganándose la vida, cómo las rutinas de esa época afectan a las relaciones forjadas en épocas anteriores, el sentimiento de culpa cuando se empiezan a dejar de lado a personas, unas porque quedan atrás y otras porque cada cual tiene su tiempo y sus prioridades… Esas cosillas. Y esto es lo que encontramos. Bien contado, bien narrado y, marca de la casa, sin dejar de oscilar como un péndulo juguetón entre el humor hiperbólico y gamberro y la emotividad. Seguro que muchas personas, al leer este libro, pasarán de la lagrimilla a la risa en un solo párrafo en más de una ocasión.
Que La chica del verano es también, como sus antecesores, un buen libro de humor, no puedo dejar de expresarlo en un blog como este.
Los personajes ya son conocidos, están bien perfilados y evolucionan de acuerdo con su edad y circunstancias, lo cual no es fácil de plasmar sin perder continuidad en algún momento. La autora lo consigue. Solo hay dos aspectos que me han llamado la atención no para bien: la ingenuidad final de Sara, que de pronto parece bastante pánfila; y el perfil de Javi, que desentona en el conjunto de personajes luminosos un poco por falta de ingenio, otro poco porque siendo un tipo normal se le endiosa magnificando sus esfuerzos, virtudes y problemas y, también, por qué no decirlo, porque a veces parece tan tarugo que más problemas resuelve con el resignado sacrificio y el perdón que con la razón o la comprensión.
Al igual que en Contando atardeceres, en La chica del verano tampoco hay malos, pero como un desfile de buenos sería soporífero, la oposición entre personajes necesaria para mantener la tensión se logra enfrentando a los buenos con otros buenos un poco tontos o equivocados. Estos roles son intercambiables. Nuevamente, y esto es común a las tres novelas, se logra cierta tensión adicional a través de problemas de salud, achaques y demás «bendiciones» que recaen sobre el ser humano.
La experiencia se nota. Este libro está mejor escrito que los precedentes. La Vecina Rubia maneja con destreza el lenguaje. Es difícil y meritorio expresarse con sencillez sin caer en reiteraciones, redundancias, desórdenes, simplicidades, grandilocuencias y otras desgracias que, por ejemplo, pueblan los best seller de cierto cateto que yo me sé. Esta novela lo logra y yo diría que a la vista está que es fruto del trabajo y el esmero por mejorar. No hay mayor signo de respeto al lector.
También es muy interesante el modo en que disecciona. Los personajes apenas dicen o hacen algo sin que la narradora explique por qué. Es acertado, ya lo que intenta trasladar al lector para reflexionar no son los hechos protagonizados por los personajes, sino que el material para el pensamiento son las propias reflexiones de la autora sobre esos hechos. Hay algunas brillantes. Y así como en las novelas anteriores tenían cierto tonillo de «autoayuda», ahora, al alejarse del consejo o disimularlo mejor, la novela gana peso.
Lo que menos me ha gustado tiene que ver con la estructura y algunas manías. En primer lugar, la novela no es lineal, sino que se ve interrumpida por los «escalones» de conversaciones que poco o nada tienen que ver con el discurrir de los acontecimientos y que no aportan nada más que ver en su salsa a un grupo de amigas. Nada añade porque también se les ve así cuando se enfrentan a los hechos relevantes de la novela. El comienzo y los primeros capítulos, por ejemplo, me han desorientado un poco. En segundo lugar, algo que ya viene de novelas anteriores: la insistencia en repetir con excesiva frecuencia datos, motivos y razones, como si la autora no confiara en la memoria del lector o en su propia capacidad de comunicación. Por ejemplo, que la protagonista hace suyos los problemas ajenos o que no alcanza a contestar a todo el mundo que se dirige a ella en las redes se menciona n+m veces; mejor sería callarlo si luego lo van a hacer patente los hechos, o si ha sido dicho ya. Lo mismo puede decirse de la exaltación de la amistad o de la mención de ciertas preocupaciones. Resta agilidad e impaciencia al lector. Tercero, aunque esto es una percepción tan subjetiva que quizá muchas otras personas no la compartan, las risas a carcajadas de los personajes con ocasión de comentarios ingeniosos casi siempre me parecen sobreactuadas, quizá porque en mi entorno el ingenio y las bromas se celebra más con sonrisas y buen humor que con carcajadas a mandíbula batiente. Y, cuarto y último, así como los recursos humorísticos provenientes del personaje de redes están espolvoreados de modo magistral por la novela, hay otro, el recurso a la escatología, que pone fin a varias escenas entre tensas y solemnes, que llama lo bastante la atención como para que se note su reiteración. Mejor, en alguna de esas ocasiones, haber puesto al gato a causar un estropicio.
Buena novela, interesante, en la que además se ve crecer la talla de la Vecina Rubia como escritora, y con un final abierto a una cuarta novela con argumento diferente.
Aunque, por ahora, lo que ha anunciado la Vecina Rubia es que su próxima novela nada tendrá que ver con las anteriores. Si es así, será un acto de valentía y de reivindicación como escritora de alguien que, a estas alturas, si ya no está hasta las narices de los prejuicios es porque se ha cansado tanto de ellos que ni los recuerda. Pero también es un arriesgado salto ante los mezquinos ojos de quienes no perdonan los éxitos, reparten carnets de escritor o mean recitando a Homero. Ojalá le salga bien. Se lo merece. Y además los lectores lo disfrutaremos.